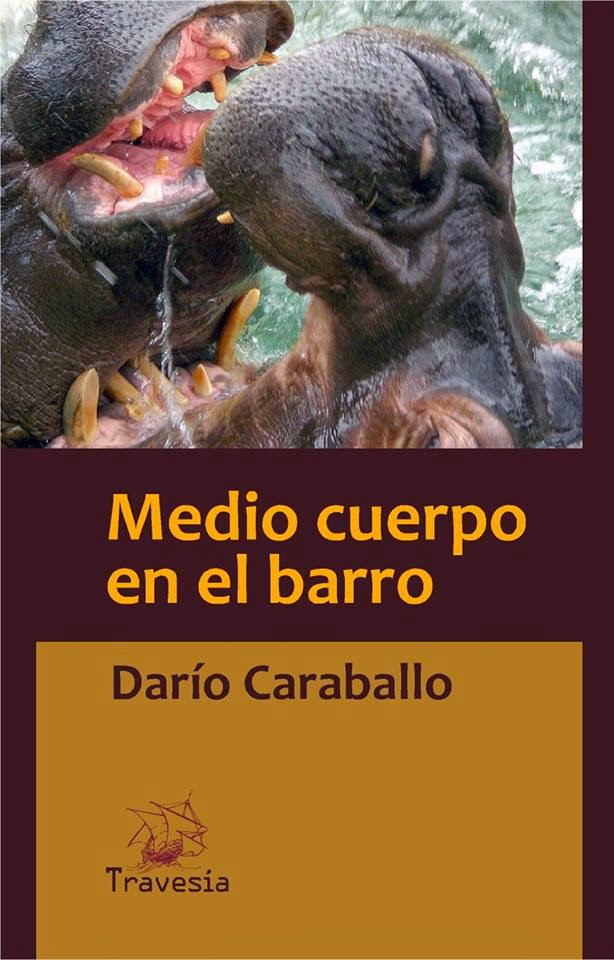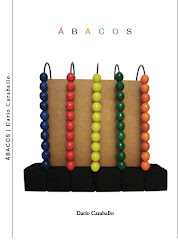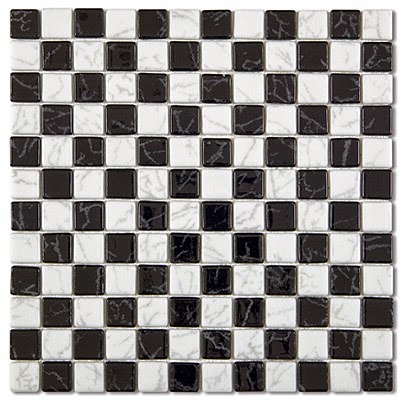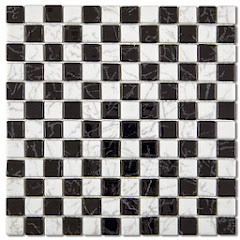Me
acuerdo cuando doblaba por Edison y venía cargada de bolsas.
Las llevaba con la dignidad de las mujeres negras, de las que están
acostumbradas a cargar con otras cosas más pesadas que bolsas. Me cuesta pensar
ahora mismo, así, a la apurada, en alguien más fuerte.
Me
acuerdo nos juntábamos en su casa; a veces éramos varios, demasiados, y ella
entraba refunfuñando que no quería juntaderas
en su casa. Le hablaba a su hijo, mi amigo, pero también a nosotros. Sin
embargo, jamás nos echó.
Me
acuerdo cuando discutían entre ellos, madre e hijo, fieros.
Me
acuerdo también de las anécdotas que me contaba mi amigo sobre ella en su
trabajo, en Casa de Galicia.
Me
acuerdo del orgullo creciente, con el paso de los años, que mi amigo le ponía a
cada anécdota que me contaba de ella.
Me
acuerdo de los cuentos del racismo más rancio que se tuvo que aguantar y al que
combatió.
Me
acuerdo de los cuentos de mi amigo, que también entró a trabajar en ese mismo lugar,
en circunstancias parecidas.
Me
acuerdo que con el paso del tiempo salíamos a alcanzarla cuando doblaba por
Edison.
Me
acuerdo que no aceptaba nuestra ayuda. Las bolsas las cargaba ella.
Me
acuerdo que con el tiempo empezó a caminar más lento, me acuerdo que una vez
aceptó que su hijo le agarrara una bolsa. Una.
Me
acuerdo una vez que me dejó ayudarla con una a mí.
Me
acuerdo cuando me enteré que se había enfermado y me acuerdo que me pareció
mentira. Me acuerdo que esa vitalidad no parecía terminarse nunca.
Me
acuerdo de sus risas, de sus cuentos, de su voz, de la rapidez con la que
hablaba, como si no tuviera tiempo para respirar entre palabra y palabra.
Me acuerdo cuando mi amigo me contó,
sin demasiados detalles, sobre la infancia que ella había tenido. Yo le tenía respeto y
admiración. Después de esas historias esas dos palabras ya se me quedaron
cortas.
Hoy
me enteré que Carmen murió. Sentí como un hachazo que me partió la infancia.
Carmen
tuvo un acto poético final, que a mí no me pudo pasar desapercibido: ella
decidió ir a morirse a Peñarol. En los últimos días decidió volver a un lugar de donde
alguna vez se había ido.
Me
acuerdo pensar en qué le diría yo, si pudiera hablar con ella una vez más.
Le
diría que se quedara tranquila. Que dejó quién cargue sus bolsas.